Yoandy Cabrera
Emilio de Armas

La poesía y ensayística de Emilio de Armas están entre las más trascendentes de finales del siglo XX e inicios del XXI en el contexto literario cubano. Sus estudios sobre autores como Julián del Casal y José Martí lo hacen un autor tanto atendible como necesario. Ha sido, además, testigo de los años de mayor censura y represión dentro de la cultura cubana y protagonista del inicio de proyectos como el Centro de Estudios Martianos.
Amante del detalle y el dato preciso, Emilio de Armas ha tenido a bien dialogar con Deinós sobre su infancia en Camagüey, sus años de estudios de Filología en La Habana, su experiencia laboral en Cuba durante los setenta hasta su salida de la isla en 1991, su amistad con Cintio Vitier y Fina García-Marruz, su obra literaria que no sucumbió a las limitaciones ideológicas en las que cayeron muchos de sus contemporáneos, la autopublicación y sus años en Miami, ciudad en la que reside desde 1992.
Yoandy Cabrera: El Centro de Estudios Martianos, en cuya fundación participaste, fue creado en 1977, durante una de las décadas más complejas en Cuba después de 1959. ¿Cómo recuerdas ese período? ¿Qué experiencias guardas de tu trabajo en esa institución? ¿Cómo fue tu relación con Cintio y Fina, con quienes coincidiste en el Centro y a quienes dedicaste un sentido poema en Sólo ardiendo (1995, 1998)?
Emilio de Armas: Comenzaré por Cintio y Fina, pues fueron una presencia fundamental en mi vida y en lo que he escrito sobre Heredia, Zenea, Martí, Casal, Lezama y la poesía cubana del siglo XX. Leí el libro Lo cubano en la poesía, de Cintio, durante mi último año en el Instituto de Camagüey. Y lo leí porque la profesora Onelia Roldán (en cuyas clases de literatura hispanoamericana y cubana me “convencí” de que yo quería ser escritor) me dio a leer el libro de Cintio, que me fascinó por su visión trascendentalista de la poesía. Poco después de graduarme en el Instituto, viajé a La Habana como representante de mi provincia en unos concursos de conocimientos en las distintas asignaturas del bachillerato. De aquel evento surgió la creación del Preuniversitario “Raúl Cepero Bonilla” —una escuela preparatoria élite para “filtrar” —y de paso adoctrinar “debidamente”— a estudiantes escogidos por su alto rendimiento académico. Pero, para mí, fue la oportunidad de conocer personalmente a Cintio Vitier, para quien llevaba una carta de presentación escrita por Onelia Roldán, quien había trabajado brevemente con él en unas oposiciones para cátedras en la Universidad Central de Las Villas. Cintio me recibió como recibía a todos los jóvenes de aquella época: haciéndome sentir que mi visita le importaba no por él, sino por mí mismo. Nos encontramos en la Biblioteca Nacional, donde me presentó a Fina. Aquel encuentro fue el inicio de una relación creciente entre ellos y yo, que se ampliaría después a mis amigos Aramís Quintero, Raúl Hernández Novás y Ramón Cabrera Salort.
Me gradué en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana en 1972, al concluir el quinto año de la especialidad en Lengua Española y Literaturas Hispánicas, carrera de la que había cursado el primer año en la Universidad Central de Las Villas. Mi expediente universitario mostraba una calificación de 5/5 en todas las asignaturas del programa durante todos los años de la carrera, incluidas las actividades deportivas (esgrima de florete). Pero, durante aquel año, la promoción de 1972 fue sometida a un proceso de “evaluación” política que daría inicio al “expediente acumulativo”: un documento que debería acompañar a cada graduado hasta el día de su muerte… y quizás servirle de lápida. En realidad, se trataba de una “depuración” política disimulada, algo que ya venía ocurriendo en las universidades y en muchos de los institutos de segunda enseñanza del país. En el caso de mi promoción, el proceso de “evaluación” nos dejaría una huella imborrable y dolorosa —“acumulativa” en el pleno sentido de la palabra. La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) convocó a interminables asambleas, donde cada estudiante en trance de graduarse se “evaluaba” a sí mismo, y esta “autoevaluación” era sometida al juicio de “sus pares”. En realidad, los militantes de la UJC acordaban previamente, entre ellos, a quiénes debían imponerles una “evaluación política” negativa, lo que implicaba, de hecho, una marca imborrable en el “expediente acumulativo”. Y el mío se convirtió en un verdadero “expediente penal”: por haber defendido en aquellas asambleas a varios de mis compañeros (uno de los cuales sólo podría trabajar como “basurero” en las calles de La Habana, a pesar de su título de Licenciado en Letras), me atribuyeron “despistes ideológicos”, y se determinó que no debía ocupar ningún puesto donde pudiera “influir sobre los demás”. Como resultado, cuando fui a buscar un empleo en la oficina gubernamental correspondiente, me ofrecieron dos opciones: enterrador en el Cementerio de Colón, y cazador de cocodrilos en la Ciénaga de Zapata. Todo esto parece —ahora y lejos de Cuba— un episodio del “teatro del absurdo”, pero, allá y entonces, era nuestro pan cotidiano.
Cargando, pues, con mi “expediente acumulativo”, no obtuve un trabajo profesional hasta un año después, el 11 de septiembre de 1973, en que logré ser contratado como “documentalista” del Centro de Documentación del Consejo Nacional de Cultura. Era aquel centro una especie de “vertedero político” adonde íbamos a parar los “no confiables”. Allí me reencontré con mi antigua profesora de Historia del Arte, Alina Díaz Coviellas; allí conocí a Rine Leal, que nos hacía gratas las tardes con sus anécdotas sobre el teatro y la farándula de Cuba. A poco de llegar, descubrí que el centro contaba con un plan de monografías que, prácticamente, no se utilizaba. Yo venía estudiando los Versos libres y —por extensión—, las ediciones de la poesía de José Martí desde mis días en la universidad. Le propuse entonces al director del centro la publicación de un ensayo sobre el tema, que él aprobó como parte de mi trabajo cotidiano. Concluida la redacción e impreso el texto de la monografía, un ejemplar de ésta fue llevado a Juan Marinello por su camarada Rodrigo Aleaga —un viejo militante del antiguo Partido Socialista Popular que entonces trabajaba en el Centro de Documentación. Marinello leyó la monografía y me envió una carta de reconocimiento con Aleaga. Aquella monografía me sirvió de base para escribir mi libro Un deslinde necesario: Los Versos Libres y Flores del destierro, donde propuse y desarrollé las bases para realizar una edición crítica de la poesía martiana. El libro recibió una primera mención de ensayo en el concurso literario anual de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (ocasión en que el premio se declaró desierto), y esto fue causa de que el cuentista Imeldo Álvarez me lo pidiera para publicarlo en la Editorial de Arte y Literatura, que él dirigía. Como Imeldo, además, era entonces mi vecino, crucé la calle para llevarle el mecanuscrito, y éste fue el comienzo de una buena amistad y de una serie de prólogos que escribí por encargo suyo. De esta manera, comencé a salir poco a poco de debajo de la inapelable lápida del “expediente acumulativo” que me habían abierto en la Escuela de Letras. Pero iba saliendo como investigador y crítico, mientras que mis poemas se acumulaban en la gaveta de mi escritorio.

Pero la concentración de “no confiables” que llegó a haber en el Centro de Documentación causó —creí entonces, y creo ahora— que la institución fuera disuelta, a pesar —o quizás a causa— de haber alcanzado el reconocimiento de la UNESCO, que nos envió una computadora que nunca llegamos a ver. Yo había aprovechado mi tiempo allí “procesando” las revistas cubanas “de antes”, entre ellas Social, y escribiendo mi biografía de Julián del Casal, cuyo mecanuscrito me llevé conmigo al regresar a mi casa, cuando el centro fue clausurado abruptamente y sus funciones se trasladaron a la Biblioteca Nacional, junto con un grupo de documentalistas escogidos “desde arriba” —como se decía entonces, elevando la mirada al cielo.
Tuve la suerte de no estar entre “los escogidos”, que debieron irse a trabajar el lunes siguiente, mientras que “los excluidos” nos fuimos cada uno a su casa, con salario completo y tiempo libre, lo cual me permitió terminar la biografía de Casal en unos seis meses. Y entonces me llegó una inesperada propuesta de trabajo: la de ser investigador del Centro de Estudios Martianos (CEM), que se había creado por decreto gubernamental para conservar, estudiar y divulgar la obra de Martí desde —por supuesto— la perspectiva oficial de la revolución cubana, que no era otra que la del marxismo. Pero lo primero que se hizo al seleccionar a los fundadores del CEM, fue contradecir la perspectiva oficial, al nombrar investigadores a Cintio Vitier y a Fina García Marruz, que eran católicos practicantes. Los esposos Vitier habían creado la Sala José Martí y el Anuario Martiano de la Biblioteca Nacional, empresas ambas de las que habían sido despojados por una pandilla de ultraizquierda que se había agrupado en los llamados Seminarios Juveniles de Estudios Martianos, una organización “de base” —como se llamaba entonces a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), y a la Federación Nacional de Mujeres Cubanas (FMC). En el caso de los “seminarios martianos”, éstos se habían convertido en vehículo de un oportunismo disfrazado de “intransigencia marxista”. El solo hecho de estudiar la poesía de Martí sin priorizar el “antimperialismo radical” de su acción política —tal como yo venía haciendo— se calificaba de “diversionismo ideológico”, y de esto a ser enviado a trabajar en una granja de reeducación, había ya muy poca distancia. Creo que la creación del CEM fue —entre otras cosas de mucha mayor proyección— una manera de acallar a aquella turba que posaba de juventud “revolucionaria y colérica”, y que ya había comenzado a apoderarse de las publicaciones literarias, de la narrativa y de la poesía del país. Según supe después, el CEM iba a ser dirigido oficialmente por el más prestigioso intelectual marxista cubano, Juan Marinello, quien era un gran conocedor de la obra martiana. En realidad, la dirección práctica del CEM estaría a cargo de Roberto Fernández Retamar (de quien fui alumno en varios cursos de la Escuela de Letras), y que asumiría el cargo de subdirector. Pero la muerte de Marinello hizo que la dirección del CEM pasara directamente a Fernández Retamar, quien era, además, el editor de la revista Casa de las Américas y profesor de la Universidad de La Habana. En cuanto a mí, es cierto que ya había publicado mi monografía sobre Las ediciones de los Versos libres, pero el libro de la que ésta formaría parte aún estaba en proceso de edición, y en contra mía pesaba la muy adversa evaluación política con que había salido de la universidad. He creído siempre que mi designación como investigador del CEM se debió a Marinello, a quien no traté personalmente, pero de quien conservo dos cartas autógrafas que aún hoy valoro y agradezco altamente. Fernández Retamar fue quien me presentó la oferta de trabajo, explicándome que, como Fina, Cintio y yo íbamos a integrar el equipo a cargo de realizar la edición crítica de la obra martiana —un trabajo filológico, y por lo tanto científico— nuestras “creencias” personales no eran un obstáculo para confiarnos una tarea de tal magnitud, que quizás se extendería más allá de nuestras vidas. Profeta fue Retamar, pues Cintio y Fina —y luego él— murieron después de vivir más de 90 años, y yo me separé del equipo hace ya más de 30. Y todavía el CEM está publicando su edición crítica de las Obras Completas de Martí.
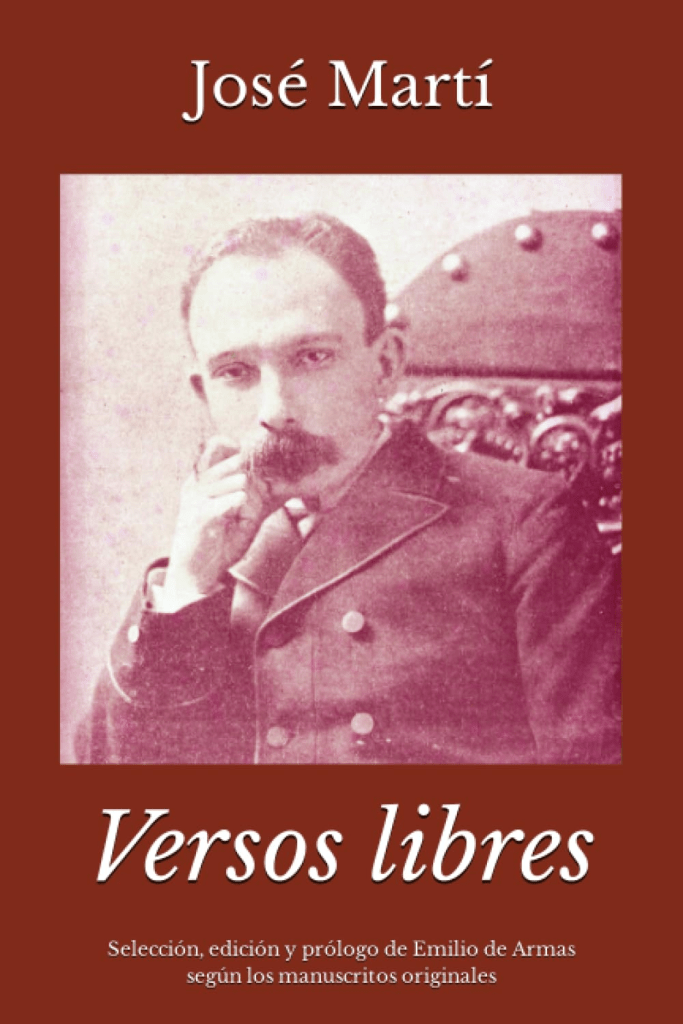
YC: Cuando impartí la clase sobre Julián del Casal para el programa Universidad para todos en la Televisión Cubana en 2007, tu libro sobre Casal fue uno de los textos fundamentales que utilicé. Recuerdo muy bien lo mucho que disfruté su lectura ¿Qué memorias y anécdotas conservas del proceso investigativo para escribir ese volumen?
EdA: Era yo un estudiante de bachillerato en el Instituto de Camagüey, mi ciudad natal. Estábamos en la década de 1960. La ideología comunista se imponía en todas las esferas de la vida pública, y el control de la enseñanza era uno de los principales objetivos de esta ideología. Maestros y profesores de larga y admirada ejecutoria perdían sus cátedras o enfrentaban presiones crecientes. Tuve la fortuna de contarme entre las últimas promociones de estudiantes que asistieron a las clases de literatura cubana e hispanoamericana de la Dra. Onelia Roldán, a la que ya he mencionado. Era ella una dama inclaudicable en sus principios éticos, y una profesora admirable por su cultura y su capacidad de compartirla. Una tarde, Onelia inició su clase hablando de un poeta cubano que había sido capaz de vivir y de escribir como sus ideales estéticos le dictaban, en abierta oposición a la mediocridad social e intelectual de La Habana de finales del siglo XIX. Y nos presentó a Julián del Casal, en la famosa caricatura en que aparece ataviado como un japonés de bigotes desafiantes, y nos leyó su poema “Nihilismo”, donde dice: “Ansias de aniquilarme sólo siento / o de vivir en mi eternal pobreza / con mi fiel compañero, el descontento, / y mi pálida novia, la tristeza”.
Lo que me ocurrió después parece haber “estado escrito”. Yo solía visitar una “librería de viejo”, muy cerca de la Iglesia de La Soledad, en busca de autores y de títulos que ya no se encontraban en otros sitios. Allí había comprado una selección de ensayos de Séneca, libros de Thomas Mann, de Stefan Zweig, y nada menos que El Doctor Zhivago, de Pasternak, junto con la Lolita de Nabókov. Volví poco después de aquella clase, y allí estaba esperándome un volumen sobriamente encuadernado en azul, con letras en oro, y hojas de un papel que parecía de otra época. El título: Poesía. El autor: Julián del Casal, en una edición limitada de cincuenta ejemplares. El precio: un peso cubano, con el rostro de Martí en el anverso. Ese libro me ha acompañado hasta el día de hoy, como la poesía de Casal.
Cuando ingresé en la universidad, ya sentía y sabía que era necesario escribir sobre Casal, no tanto para exponer la alta calidad de su poesía —pues esto ya lo habían hecho algunas de las principales figuras de la cultura cubana—, sino para señalar la importancia del poeta como autor y actor inseparable de esta cultura. La idea de escribir su biografía —en caso de que fuera posible— empezó a imponérseme por su propio peso. Pero yo tenía entonces 18 años, y la cabeza llena de otros muchos proyectos —por darles un calificativo menos dramático a los sueños—, de modo que la biografía de Casal iba y venía entre mis lecturas, que también iban y venían entre la poesía hispanoamericana, la española, la inglesa y, más en general, la poesía europea de los siglos XIX y XX, lo que me resultó un eficaz antídoto contra la llamada “poesía comprometida”, que ya se promovía como la única apropiada para los jóvenes cubanos. Creo que este rechazo de las “recetas” aceptables me acercó aún más a Casal, que nunca transigió con la cultura canónica de su época. Al escribir su biografía, me propuse destacar todo lo que de valiente y contestatario había en aquel joven reservado, tímido y aparentemente misógino.
Al aparecer mi libro Casal (La Habana, Letras Cubanas, 1981), la primera —y hasta ahora, única— edición de aquella biografía, personas que conservaban recuerdos y aun documentos del poeta, se pusieron en contacto conmigo para hacérmelos llegar. Hubiera sido magnífico tener algunos de aquellos documentos antes de publicar la biografía, pero el libro ya estaba impreso, de modo que era hora de pensar en una segunda edición, corregida de erratas y de errores, y aumentada en contenido.
Desde Camagüey, me llegaron dos cartas de Casal a la escritora Aurelia Castillo de González, ambas completamente inéditas. Fueron transcritas por el poeta y ensayista Luis Álvarez Álvarez y el investigador Gustavo Sed Nieves. Después de revisar y anotar ambos textos para su edición, se los envié a mi amigo Carlos Tamayo, en Las Tunas, quien los hizo publicar, con una breve introducción mía, en el periódico provincial 26, el 11 de marzo de 1984 (p. 4).
No mucho después, la Editorial Letras Cubanas me comunicó que se proponían imprimir una segunda edición de mi biografía de Casal para conmemorar, en 1993, el centenario de su muerte. Les respondí que podían esperar un nuevo mecanuscrito, donde integraría en el primer capítulo toda la valiosa información que Francisco Morán me había facilitado sobre la ruina económica del padre de Casal, y que se incluyó apresuradamente en un apéndice de la biografía, porque el proceso de edición de aquel libro ya no permitía reescribir todo un capítulo. Además —les dije a los editores—, pensaba utilizar en la segunda edición del libro, mi traducción —la primera en español— de las once cartas escritas por Casal en francés a Gustave Moreau, dadas a conocer por Robert Jay Glickman en la Revista Hispánica Moderna (1973).
Trabajando en la biografía, tuve ante mí la posibilidad de compilar, paralelamente, un epistolario de Casal, donde podrían integrarse todas sus cartas conocidas y aún dispersas, con las que escribió a Moreau —las once en francés con sus respectivas traducciones, y una en español— junto con otras encontradas recientemente por la investigadora Sandra González —de quien fui condiscípulo en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana—, más las dos cartas de la poeta a Aurelia Castillo de González descubiertas en Camagüey. Propuse, pues, aquella compilación de cartas a la Editorial Letras Cubanas, que dio su aprobación. El libro se titularía Julián del Casal: El poeta en sus cartas, pues la palabra epistolario me parecía exagerada en aquel momento, sospechando que más cartas de Casal aparecerían después…
Pero el conjunto resultante ofrecía ya una vívida imagen del hombre en algunas de sus más entrañables relaciones humanas, a través de páginas donde la sencillez expresiva, la transparente bondad de los sentimientos y la serena altivez moral del hombre constituyen, más allá de los méritos literarios de los textos, el verdadero y singular motivo de su trascendencia.
Las dos primeras cartas incluidas en aquella compilación no forman parte, estrictamente hablando, del discurso epistolar casaliano, pues son dos peticiones dirigidas al rector de la Universidad de La Habana con motivo de los inconclusos estudios de abogacía iniciados por el poeta en 1879. Estas cartas (una para solicitar su admisión en la universidad, la otra para que se le dispensara de un exceso de ausencias que motivó su exclusión de una asignatura) pertenecen al expediente académico de Casal, que se conservaba, originalmente, en el Archivo Central de la Universidad de La Habana. Aquel expediente y ambos textos, aunque naturalmente escuetos e impersonales, aportan informaciones valiosas acerca de la experiencia universitaria del poeta.

En busca del expediente estudiantil de Casal, me dirigí, inicialmente, a los archivos de la Universidad de La Habana. Allí me informaron que aquellas páginas habían pasado a la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, encargada de la conservación y restauración de documentos históricos de las luchas revolucionarias en Cuba. La oficina —fundada en 1964 por iniciativa de Celia Sánchez, compañera de Fidel Castro en la Sierra Maestra— se encontraba en las instalaciones del antiguo Banco Hipotecario Mendoza, en el barrio habanero de El Vedado, y era una especie de “fortaleza” oficial donde era imposible que entrara alguien que llegase por su propia cuenta. Pero yo entraba allí de lunes a viernes como miembro del equipo de investigadores que entonces integraba, con Cintio Vitier y Fina García Marruz, para realizar una edición crítica de las Obras completas de José Martí, cuyos manuscritos se conservaban en aquella oficina. Nos asistía en nuestra labor cotidiana la periodista e historiadora Nidia Sarabia Hernández, a quien le pregunté por el expediente académico de Casal. Poco después, me lo trajo de la bóveda donde se guardaba, y junto con el expediente me mostró una carta —escrita con la inconfundible caligrafía de Casal— y dirigida a su “Amiga Magdalena”, en la cual se leía:
Como ayer me dio fiebre, mandé a buscar a una hermana, pero no vino la misma, sino otra que es muy buena también.
Gracias a dos cáusticos creo que, por ahora, he vencido este tumor.
Me han dicho que María Luisa Chartrand tuvo uno igual que se le reprodujo nueve veces.
Aunque sin fecha, el contenido de la carta parecía aludir al período final de la enfermedad que causó la muerte de Casal. Me apresuré a copiar manualmente el expediente estudiantil del poeta y su carta a “Magdalena”, sintiendo que con ello comenzaba mi segunda edición de la biografía de Casal.
Al día siguiente, comenté con Nidia Sarabia la importancia de aquel hallazgo inesperado, y me respondió que el texto formaba parte de un conjunto de documentos de Magdalena Peñarredonda, una figura femenina de la Guerra de Independencia de Cuba (1895-1898), vinculada directamente al general Antonio Maceo, a quien Casal había conocido en La Habana en 1890, y sobre el cual había escrito palabras de admiración y simpatía. Y cuando Nidia Sarabia me dijo que entre los documentos de Magdalena Peñarredonda había otras cartas de Casal, le pedí que me permitiera consultar aquellos textos, pues podrían resultar muy significativos para completar su biografía.
Las cartas de Casal a Magdalena Peñarredonda —cuyo nombre completo se mencionaba en algunas, aunque a veces como “Peñarredondo”— eran numerosas, y no aparecían ordenadas cronológicamente, lo que me llevó a suponer que no habían pasado bajo muchas revisiones, y que se encontraban allí no tanto porque el remitente hubiera sido Julián del Casal, sino porque la destinataria era una colaboradora de Maceo.
Gracias, pues, a la campechana Nidia Sarabia, logré un acceso limitado a las cartas de Casal a Magdalena Peñarredonda, algunas de las cuales pude leer porque Cintio y Fina, por su parte, me permitían dedicar a ello parte del tiempo consagrado a Martí. Así fue como copié a mano la carta mencionada, y los fragmentos de otra que incluí en la compilación Julián del Casal: El poeta en sus cartas, que por gestión de Carlos Ripoll publicaría la Editorial Dos Ríos, de Nueva York, en el año 2000.
Pero no era Nidia Sarabia quien estaba a cargo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, sino un oscuro veterano de la revolución de 1959, a quien llamaban “el Capitán Pacheco”, y éste actuaba como un celoso guardián de la amplia documentación conservada en el recinto, donde había papeles de Fidel Castro. Ni siquiera Cintio Vitier o Fina García Marruz tenían acceso directo a los documentos de Martí, sino que debían pedírselos diariamente a Nidia Sarabia, quien nos los traía de la bóveda y después los devolvía al cerrado recinto. Sólo estos documentos —la papelería de José Martí— podíamos consultar los tres investigadores del Centro de Estudios Martianos. Para que pudiéramos ver y copiar algún otro documento, se necesitaba la autorización del Capitán Pacheco, quien se opuso tajantemente a mi investigación sobre Casal. Yo sólo entraba allí “para ayudar a Cintio y Fina con Martí”. Ante aquella negativa, y ante el apremio de mis editores para que les entregara la prometida compilación de cartas de Casal, decidí cerrar el libro con lo que había reunido en aquel momento.
Habiendo entregado a la Editorial Letras Cubanas el mecanuscrito original de mi compilación de las cartas del poeta, fui invitado por Carmen Peláez del Casal a revivir una vieja tradición —iniciada por Enrique Hernández Miyares, pero interrumpida ya durante algunos años: la de conmemorar la muerte del poeta ante la tumba donde fue enterrado éste —el panteón de la familia de su entrañable amigo Eduardo Rosell, en el cementerio habanero de Colón. Fue un día a finales de octubre realmente fúnebre, húmedo y oscuro, y habría allí unas 40 personas. Concluida la evocación de quien siempre había sido, para sus descendientes, el “tío Julito”, Carmen Peláez, caminando juntos por la avenida central del cementerio, me confió que —dada su edad y en previsión de una muerte no lejana— había decidido legarme todo lo que la familia Peláez del Casal conservaba del poeta: cartas y otros documentos, recuerdos personales, la fotografía dedicada por Maceo a Casal, el retrato que del poeta hizo García Menocal…
Esa noche, ya en mi casa, recordé la novela The Aspern Papers, de Henry James, en la que un ambicioso narrador anónimo trata de apoderarse de los documentos de un gran poeta imaginario, Jeffrey Aspern. Los documentos de José Martí habían sido declarados patrimonio nacional por el gobierno cubano, pero no así los de Casal, y la idea de recibirlos legalmente era fascinante. Así podría completar mi biografía del poeta y enriquecer su epistolario. Pero, si aceptaba la propuesta de Carmen Peláez, el “tesoro casaliano” quedaría en las manos de un hombre que necesitaba —como antes lo había ansiado Casal— escapar de la cárcel moral y espiritual en que se le había convertido la Isla. Decidido a partir “ligero de equipaje”, como quería Antonio Machado, le aconsejé a Carmen Peláez del Casal que donara el fondo del “tío Julito” a la Colección Cubana de la Biblioteca Nacional “José Martí”, donde podrían integrar un valioso fondo dedicado a la obra y la vida del poeta.
El mecanuscrito final del libro Julián del Casal: El poeta en sus cartas, que entregué a la Editorial Letras Cubanas en 1990, contenía treinta y siete cartas o fragmentos de cartas escritas por Casal a diversos destinatarios. Y la editorial había iniciado el proceso de composición y producción del libro —del cual llegué a revisar, corregir y aprobar las primeras y segundas pruebas— antes de mi viaje a Buenos Aires, el 11 de septiembre de 1991, invitado por las universidades de La Plata y de Rosario a ofrecer conferencias sobre los Versos sencillos de Martí y la poesía de José Lezama Lima. Cuando salí de Cuba, ya había decidido que, al cumplir con aquellos compromisos, no regresaría a la Isla. Permanecí, pues, unos seis meses en Argentina, y después viajé a los Estados Unidos. Aquella decisión fue causa de que la Editorial Letras Cubanas detuviera la publicación de Julián del Casal: El poeta en sus cartas, y de que la Editorial Gente Nueva detuviera, por su parte, la impresión de un cuaderno inédito de poemas para niños escrito por Emilio Ballagas, y transcrito y prologado por mí a partir de los manuscritos originales del poeta, conservados en el Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba.
Pero las copias al carbón que hice para conservar los mecanuscritos de mi biografía de Casal, y de la compilación Julián del Casal: El poeta en sus cartas, me acompañaron hasta el final de mi dilatado viaje. Y en 1999, por invitación del hispanista Enrico Mario Santí, publiqué un adelanto de la compilación de cartas de Casal en un número especial de la publicación académica Cuban Studies (University of Pittsburgh Press, 1999, p. 121-128). Allí incluí las dos solicitudes enviadas por el poeta al rector de la Universidad de La Habana, sus dos cartas a Aurelia Castillo de González, y —lo más importante— di noticia de su correspondencia con Magdalena Peñarredonda, al publicar por primera vez la carta que había logrado copiar completa en la Oficina de Asuntos Históricos.
Un año después, y por sugerencia del historiador Carlos Ripoll —con quien sostuve una creciente amistad hasta el día anterior a su muerte por mano propia, en 2011— se imprimió la compilación Julián del Casal: El poeta en sus cartas, en una edición limitada de 50 ejemplares fuera de comercio, bajo el sello de la Editorial Dos Ríos, fundada por el propio Ripoll en Nueva York, y la rúbrica de la colección Una Sola Palabra, a la que yo había dado inicio en 1995, por consejo de Eugenio Florit, para publicar mis cuadernos de poesía. El objetivo de aquella primera edición completa, era dejar constancia física de que el libro Julián del Casal: El poeta en sus cartas —y la investigación que le había dado origen— se habían realizado en Cuba, y que su texto, impreso en los Estados Unidos en el año 2000, avalara su existencia y sirviera de base, eventualmente, a la segunda edición de mi biografía de Casal. Con tal propósito, se enviarían ejemplares a bibliotecas de Cuba y de los Estados Unidos. Yo me ocupé de los envíos a Cuba, entre cuyos destinatarios estuvieron la Biblioteca Nacional “José Martí” y la Biblioteca Central de la Universidad de La Habana.
Nunca tuve respuesta sobre los ejemplares enviados.

YC: Has escrito y publicado poesía durante unos 45 años, desde 1979 hasta el presente. Incluso, se podría decir que la década en que más poesía has publicado ha sido la de 2010-2020, durante la cual has dado a conocer unos trece poemarios y solo en 2020 aparecieron cuatro. ¿Se trata de poemas escritos en el siglo XXI durante los últimos años o hay también entre ellos textos y cuadernos inéditos gestados en décadas anteriores?
EdA: Creo que soy un poeta cubano del siglo XIX que vivió en el XX y escribe en el XXI. Un día ya muy lejano, hablando y bromeando con Aramís Quintero, le dije algo así como: “¿Tú has pensado en lo que nos va a pasar cuando llegue el año 2000?” Aramís arqueó sus inquisitivas cejas y esperó en silencio la respuesta… “Pues que además de tener cincuenta años”, proseguí, “nos vamos a convertir en poetas a caballo no entre dos siglos, sino entre dos milenios… Para sobrevivir a eso”, sentencié, “hay que ser Esquilo, Sófocles, Eurípides… Si acaso Shakespeare o Cervantes, pero a nosotros nos va a cortar la guadaña…” Y llegó y pasó el año 2000, y vino el nuevo milenio, y seguimos escribiendo, porque las “fechas señaladas” no son sino señales que el ser humano se impone a sí mismo. Cuando me fui de Cuba, el 11 de septiembre de 1991, había publicado allí tres libros de poesía (sin contar Junto al álamo de los sinsontes, que ganó en 1988 el premio Casa de las Américas en la categoría de libros para niños y jóvenes). Mis tres libros de poesía publicados en Cuba fueron La extraña fiesta, Reclamos y presencias y La frente bajo el sol. El primero, La extraña fiesta, me valió el premio de poesía de la Universidad de La Habana en 1979, con un jurado que integraban Eliseo Diego, José Prats Sariol y Ángel Augier. Se publicó en 1981, pero tuvo muy poca circulación, de tal modo que años después no aparecía en ninguna bibliografía de la poesía cubana escrita y premiada en aquellos oscuros años. Pero me quedó la satisfacción de que, si alguien releyera ahora aquel libro, se daría cuenta de que La extraña fiesta se había escrito a contracorriente de la poesía que practicaba la generación entonces “joven”, la cual se consolidó poco después en la antología Usted es la culpable, compilada por Víctor Rodríguez Núñez y publicada en 1985 en la Colección Caimán de la Editorial Abril, que respondía, a su vez, a la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Recuerdo con qué afán se agrupaban entonces los poetas “jóvenes” de Cuba en revistas y antologías “consagratorias”. Y agradezco —a quien quiera que haya sido “la culpable” o “el culpable”— el que hayan excluido mi nombre y mis poemas de aquel libro.
Cuando salí de La Habana —válgame Dios—, me llevé conmigo unos cuantos poemas inéditos— y unos pocos recuerdos personales. Viví en Buenos Aires unos seis meses. Allí escribí un poema en que di voz interior a aquella experiencia, “Las hojas de San Thelmo”; lo escribí en 1991, pero no lo incluí en ninguno de mis libros hasta años después. Hay mucho de elegía y de tango en ese poema, y lo mantuve inédito hasta aceptar ante mí mismo que ese poema está entre lo más auténtico que he escrito, y que su texto me identifica plenamente ante la literatura cubana.
Al llegar a los Estados Unidos, en 1992, el poeta Amando Fernández me sugirió que publicara mis poemas inéditos en un nuevo libro, para “ponerme al día”. Amando me puso en contacto con el poeta Carlos Díaz, editor de la colección La Torre de Papel, quien asumió de inmediato la publicación. El proceso editorial fue para mí sencillo, eficaz, y sobre todo grato. El libro reunía los poemas inéditos que traje de Cuba, los que escribí en Buenos Aires (con la excepción de “Las hojas de San Thelmo”), y los que había escrito en Miami a partir de 1992. Lo titulé Blanco sobre blanco, por un poema que escribí durante una breve y difícil visita a Nicaragua en 1988. Desde la edición de aquel libro, asumí yo mismo la publicación de todos los posteriores, idea que me atraía desde mucho tiempo atrás, y en la que me reafirmó el poeta hispanocubano Eugenio Florit, a quien conocí en Miami por intermedio de una gran amiga común, María Negrín.
Con el propósito de editar mis propios libros, me atribuí la existencia de una colección literaria llamada “Una Sola Palabra”, y me proveí de todo lo que necesitaba para el trabajo de publicación manual. Contar aquí aquella historia, es algo que me tienta, pero lo dejaré para otro momento —uno de esos que no llegan nunca. Baste señalar que la autoedición que emprendí a finales de los años 90 me permitió imprimir mis libros tan pronto como los “sentía concluidos”, es decir, cuando escribía un poema que me parecía apropiado para cerrar un cuaderno o un libro. Creo que eso explica el hecho de que las dos terceras partes de mis títulos aparecieran durante el cuarto de siglo que ya hemos vivido del nuevo milenio.
A diferencia de Cuba, donde un libro de poemas podía dormir un sueño casi eterno en las gavetas de las editoriales, fuera de Cuba era ya posible escribir, editar y publicar al paso natural de la vida. Todo lo que he publicado en lo que va del siglo XXI, lo he escrito en el siglo XXI, posiblemente acuciado por la sensación de que, con cada nuevo cuaderno que editaba, el “granero se me quedaba vacío” de poemas, y había que volver a “sembrar” para poder “cosechar”. Sobre los cuatro cuadernos escritos y publicados en el 2020, alguien me señaló que ese había sido el año de la pandemia, y que quizás el “encierro” me había impuesto más tiempo para escribir. Pero no creo que esa haya sido la causa, pues, por las naturales imposiciones de la vida, no pude aislarme. Y en lugar de sufrir el Covid-19, escribí cuatro cuadernos de poemas.

YC: ¿Por qué la poesía? ¿Es el género en el que mejor te sientes?
EdA: Recuerdo exactamente esto: Yo estaba pasando las hojas de un libro de lecturas escolares. Me llamó la atención un breve párrafo de renglones cortos, y lo leí. Hablaba del reflejo de la Luna en los charcos. Los cuatro renglones terminaban, dos a dos, en palabras que sonaban igual. Los repetí varias veces. Allí leí que aquello era un poema de… No recuerdo el nombre del autor. Sentí que escribir poemas era lo más deseable que podía existir sobre la tierra. Pero no sabía cómo empezar. Después me daría cuenta de que la poesía estaba en mi casa antes de que yo naciera.
Nola, mi madre, que era canaria y hablaba un finísimo español, nos leía sus versos a mi padre y a mí, y yo “me atreví” a mostrarle a ella algunos de los míos. Y entonces me dijo: “Los poemas se escriben en versos bien medidos…” “Pero éstos son del mismo largo…”, protesté. “No”, me respondió, “la medida la dan las sílabas, la cantidad de sílabas, y esas sílabas se cuentan por el oído… Tienes que tener oído”. De golpe, el deseo de escribir poesía me pareció inalcanzable. Entonces, unos días después, fuimos a la librería del pueblo (el pueblo camagüeyano de Florida) y regresamos con un ejemplar de la Preceptiva de Gayol… La “noble preceptiva”, la recordé en un poema de mi libro Blanco sobre blanco.
Pero fue mi padre, Emilio de Armas, quien de veras me dio la gran lección poética de toda mi vida. Era un cubano de origen vizcaíno, pero había nacido en la República Dominicana como consecuencia de un exilio de mis abuelos durante la Guerra del 95. Se habían radicado en Santiago de los Caballeros, y allí nació mi padre. Pero después de regresar todos a Cuba cuando por fin se estableció la República, en 1902, mi abuela paterna —Elena Pérez López— murió prematuramente, y mi abuelo tomó la decisión de enviar a sus dos varones (José, el mayor, y Emilio) a un colegio de alumnos internos en “el Norte”—como se denominaba entonces en Cuba a los Estados Unidos. El colegio estaba en Carolina del Norte, y de allí volvieron, varios años después, hablando el inglés del Sur, que seguirían usando siempre entre ellos cuando querían que nadie más supiera lo que estaban diciendo. Cuando yo nací, en 1946, mi padre era un modesto latifundista establecido en Camagüey, propietario de tres fincas, cañaverales y cabezas de ganado, y deseaba —como me lo hizo saber y era de esperar— que yo heredara sus negocios y, sobre todo, que me identificara con su amor a la posesión productiva de tierras. Y todo esto parece conformar el típico cuadro de que el hijo del hombre de negocios “tiró para el otro lado” y salió pintor, pianista, poeta… Todo lo contrario. Pero cuando se enteró de que yo, además de montar a caballo sostenido por mi madre antes de cumplir un año, “escribía poesías”, me apoyó totalmente con todos los libros que yo pedía, y —sobre todo— creándome en la casa un ambiente propicio a la lectura y la escritura. Y como también “me dio” por la música clásica —y sobre todo por la de Chopin—, adquirió un tocadiscos de la mejor calidad, y empezó a comprar grabaciones sinfónicas. Esto me dio la confianza suficiente para mostrarle uno de mis poemas, en el que hablaba de unas “islas misteriosas”. Al terminar de leerlo, me preguntó: “¿Por qué dices que las islas son misteriosas? ¿No sería mejor hacer que el lector las sienta misteriosas, sin decírselo?” Creo que una lección más importante sobre la esencia de la poesía no puede recibirse de nadie.
Años después, cuando acababa de graduarme y él estaba para morir en la cama de un hospital, me preguntó qué iba a hacer con mi título de licenciado. “Creo que no podré hacer gran cosa”, le respondí. “Me han dado una mala evaluación al graduarme, y eso me limita mucho. Posiblemente, no podré pasar de crítico literario”. Su respuesta fue definitiva: “Me gustaría verte crear”. Al día siguiente, llevé al hospital los manuscritos inconclusos de Junto al álamo de los sinsontes, y se los leí, en voz baja, para no importunar a los pacientes vecinos. Casi al terminar, me di cuenta de que una enfermera estaba escuchando la lectura, y me interrumpí. “Le has dado a tu papá lo que él te daba cuando eras un niño”, me dijo. “Le has leído cuentos para ayudarlo a dormirse”.
La vida me ha dado más poesía a mí de la que yo le he dado a la vida.
Y ahora, hablemos de las influencias literarias, un tema que, en la década de 1960, era inevitable entre los poetas jóvenes. Si acaso publicabas algo en una revista, y alguien lo leía, no pasaban tres días antes de que te dijeran: “Se nota que tienes la influencia de Fulano, o de Zutano y Mengano. Y claro está, los tres personajes estaban entre los que entonces eran leídos: mucho Benedetti, bastante de lo poco escrito por Nicanor Parra, algún que otro premio reciente de la Casa de las Américas, con las inevitables indigestiones de Cardenal —y no el de los epigramas, sino el que escribía poemas latinoamericanos casi tan largos como el Popol Vuh—. Y por supuesto, muchas traducciones de poetas cuyas lenguas originales casi nadie entendía en Cuba: Nazim Hikmeth, Giannis Ritsos.
Y de los españoles que “sonaban” a españoles: nada. Todo el mundo sabía quién era Jaime Gil de Biedma, pero que no les hablaran de Leopoldo Panero, por sólo oponer dos ejemplos extremos.
Pero fue mi temprana lectura de Juan Ramón Jiménez lo que me dio el impulso para orientarme hacia una poesía escrita en favor de la lengua castellana, no contra ella o a pesar de ella. Cuando encontré y leí su Segunda Antología Poética, en el Instituto de Camagüey, me entregué a una verdadera y dichosa borrachera lírica. Eso sí que era escribir poesía, sentí: Una sola palabra con los cuatro elementos sagrados de la Creación y del idioma: la tierra y el aire, el agua y el fuego. Detrás de Juan Ramón me adentré en Antonio Machado. Ellos dos, como Martí y Darío en Hispanoamérica, son los dos polos imprescindibles de la poesía moderna de nuestra lengua. Renunciar a uno por el otro, es someterse a una automutilación.
Pero es a Eliseo Diego a quien he dado y doy gracias por la lección de El oscuro esplendor, libro que se publicó y leí estando yo en la Universidad de Las Villas, en Santa Clara. Aquel libro único era un muestrario de cómo se puede estructurar un poema, a palabra y silencio limpios, para lograr y sostener el milagro de la poesía.
Estoy igualmente en deuda con otros poetas cubanos, a quienes considero mi familia legítima: desde Heredia, Zenea, Casal, Luisa Pérez de Zambrana y Martí, en el siglo XIX, hasta los que he mencionado del siglo XX. Y debo añadir los nombres de Rubén Martínez Villena, cuya poesía he antologado por darme el gusto de releerla, y los de Octavio Smith (un excelente poeta al que casi nadie nombra) y Roberto Friol, cuya voz se ha adentrado en la tierra firme de Cuba.
YC: ¿Martí o Casal?
EdA: Martí y Casal: Casal y Martí. Así lo expuse en el ensayo que cierra mi biografía de Casal. Se complementan —y a veces me dan la impresión de que se corresponden mutuamente— como dos voces que se buscan, se interrogan, se responden y se funden entre sí como las “huellas del sol en la nieve”, tal como lo dijo insuperablemente Raúl Hernández Novás en uno de sus poemas.
YC: Los espacios de la ciudad natal (a la que dedicas un poema en La extraña fiesta, 1979) y también pequeños pueblos como Florida, Esmeralda, Vertientes, mencionados en La frente bajo el sol (1988), tienen un gran protagonismo en tu poesía escrita en Cuba, aunque Cuba y la isla como motivos son una constante a lo largo de toda tu lírica. ¿Has vuelto a Cuba y/o a Camagüey? ¿Qué sientes hoy cuando piensas en la isla y en tu ciudad de nacimiento?
EdA: Mi ciudad natal es Camagüey, es decir, Santa María del Puerto del Príncipe. Allí “me llevaron a nacer” mis padres. Pero después de bautizarme en Florida —en cuyo central azucarero del mismo nombre vivíamos— me inscribieron en el Registro Civil de Placetas, donde residían mis padrinos y gran parte de mi familia materna (original de Canarias). Esto no era nada raro en la “Cuba de ayer”, donde la gente se inscribía e inscribía a sus hijos en el Registro Civil cuando y donde mejor le parecía. De modo que si alguien, algún día, se basa en aquella inscripción para negarme la condición de camagüeyano (con diéresis y tinajones), sea anatema. Pero recuerdo a Placetas —con sus calles demasiado anchas y sin asfaltar, y su parque donde alguna vez crecieron los laureles—, como la honda casa de mis cubanísimos abuelos canarios: Ciro y Manuela; como el pueblo de mi extinta familia, donde sentí —quizás por primera vez— que el tiempo corría como el río Zaza, adonde mi padre me llevaba a jugar.
Florida, por haber vivido allí hasta los 18 años, fue todo lo mucho de bueno y todo lo poco de malo que se puede vivir —o que yo pude vivir— entre la infancia y la adolescencia. Sin embargo, tengo un recuerdo imborrablemente horrendo de Florida (aquel pueblo “lindo como su nombre”, según lo llamé en Junto al álamo de los sinsontes), adonde regresé ya con más de 30 años, y encontré cerradas todas las puertas —empezando por las de mi propia casa—, y en cuyo parque estuve a punto de tener que pasar una noche, porque me negaron el alojamiento en un hotel que habían construido cerca de un pedazo de tierra que perteneció a mi padre. La historia se me pareció entonces —y me lo sigue pareciendo— inquietantemente semejante a la del regreso de Tonio Kröger a su ciudad natal, en aquella inolvidable noveleta de Thomas Mann. Muchos años después y ya muy lejos de allí, vi un breve documental sobre Florida y vi “pasar” mi casa al fondo de la cámara… y la puerta de mi casa se abrió en el último segundo, antes de borrarse. Me han dicho que esa casa ya no existe. Pero la anagnórisis es un regalo de los dioses, por muy cruel que pueda ser.
En cuanto a Cuba, nunca me han temblado las manos al escribir su nombre. Tampoco me he abstenido de escribir la palabra patria, que parece no haber existido para los poetas de mi ”generación”. Precisamente, el último poema mío que se publicó allí se titula “Secreta patria”, y es un soneto escrito —intencionalmente— a la manera de los románticos cubanos, sobre todo de Zenea. Lo incluí yo mismo en la revista Letras Cubanas, en cuya redacción trabajaba junto a Madeline Cámara y Ada Rosa Le Riverend, bajo la dirección de Alberto Batista Reyes. En aquel número publiqué también poemas de María Elena Cruz Varela, todo ello intencionalmente. Alguien me dijo que habían quemado los ejemplares de la tirada, que salió mientras yo había “desaparecido” en Buenos Aires, y a María Elena casi la habían linchado durante un “acto de repudio” contra ella, que fue el preludio de su encarcelamiento.
Recientemente publiqué mi antología temática Salmo sobre el nombre de Cuba y otros poemas (Emmanuel Publisher, Amazon, 2022). Allí reuní todo lo que había escrito con la Isla adentro. Por supuesto, no es un libro de poemas “políticos”, sino de amor/odio/amor, a la manera de los románticos cubanos del siglo XIX, algunos de los cuales pagaron con sus vidas por ese amor.
En 2015 regresé a Cuba como periodista, para cubrir la visita del Papa Francisco. Al llegar al aeropuerto, me estaban esperando, y me interrogaron. ”¿Por qué se fue de Cuba?”, me preguntaron. “Para hablar de ese señor que está ahí, detrás de ustedes”, les respondí. Se dieron la vuelta, y desde la pared los contemplaba un retrato de José Martí.

YC: Después de más de tres décadas en Miami, ¿cuáles consideras las mayores pérdidas y ganancias de estos años?
EdA: Miami es la ciudad en que más años he vivido, y de manera continua. Más de 30 años, desde 1992. Es la ciudad donde han nacido mis cuatro nietos, y donde he podido rehacer en parte la colección de libros que perdí al irme de Cuba. Donde he podido satisfacer —y sufrir— mi atracción por los animales: perros y gatos que —según mi hijo mayor— se avisan entre sí y se presentan en mi casa cuando nadie los espera, y allí se quedan. Me disgusta el desapego —y hasta el desprecio— con que algunos inmigrantes se refieren a Miami, como si vivir en la ciudad hubiera sido para ellos un mal necesario. Y eso no es sólo una expresión de ingratitud, sino de falta de lucidez. Siento que Miami me pertenece, porque el poeta debe ser “quien siembra y edifica allí donde la tierra lo retiene”, lo acoge. Ésa es La extraña fiesta de la vida.
YC: En tu pomario La extraña fiesta de 1979 hablas de “un rumor que siempre vuelve”. Persiste en tus primeros libros la sensación del retorno, de la posibilidad del regreso e incluso de la permanencia a través, quizá, del hecho poético como conjuro de la memoria. Casi una década después, sin embargo, en La frente bajo el sol (1988) se da cuenta de un posible encuentro “para ensayar la despedida” y en Blanco sobre blanco (1993) el sujeto lírico habla de “dar voz al tiempo en que me borro”. Dar voz, enunciar y borrarse a la vez. ¿Sigues creyendo en la permanencia como posibilidad a través de la palabra, en la “estación de regresar”? ¿Cómo ves en el presente y en un mundo tan acelerado y digital la función de la poesía?
EdA: El “rumor que siempre vuelve” es el callado pero audible fluir del tiempo, que es el fluir de la poesía. Sólo es posible volver a lo que siempre está pasando. Ese “volver” es la permanencia, “el conjuro de la memoria”. Pero después llega la edad, la oscura certidumbre de que estamos inmersos y como detenidos en el fluir del tiempo y de la poesía. Con la conciencia de la edad, aprendemos que habrá una despedida. Válganos Séneca, que nos enseñó que toda la vida es como un ensayo de esa despedida, es decir, como un acto en que la palabra asume su dimensión última: la creación, la poesía. Y ahí está la permanencia, que sería lo contrario de la edad.
YC: En un poema incluido en De pie sobre la tierra (2017) llamas, desde el título, a Luis Cernuda “maestro” e “imposible amigo”. Me gustaría saber más sobre esa cercanía que has cultivado como lector de la obra del sevillano, semejante, también, a la que has sentido por Kavafis.
EdA: Encontré la edición cubana de La realidad y el deseo en una librería de Cienfuegos, allá por 1963. Ya conocía el nombre y unos pocos poemas de Cernuda por la antología Veinte años de poesía española, de José María Castellet, libro que promovía la poesía social y “de compromiso” que prevaleció en Hispanoamérica y España desde las décadas de 1950 y1960. El nombre de Cernuda lo recordaba por tres de sus poemas incluidos en la antología de Castellet: “Las islas”, “Impresión de destierro” y “A un poeta futuro”.
Al tener en las manos la edición cubana de La realidad y el deseo, me di cuenta de que Cernuda era un poeta que iba mucho más allá de la muestra ofrecida por Castellet. Su obra poética era —como postulaba Giuseppe Ungaretti— una hermosa y —en este caso— desgarrada biografía, desde los “recoletos” poemas de su primer libro hasta el tono severo, amargo y estoico de su último libro, Desolación de la Quimera. Pero lo extraordinario era el viaje que aquel libro era: un viaje desde el despertar a la vida hasta la espera de la muerte, a través de los infiernos personales del deseo, la guerra, el exilio, y siempre la soledad: un viaje en profundización permanente de la palabra poética. Su fidelidad casi feroz al desolado “oficio” de ser poeta —sin concesiones de ningún rango—, es un ejemplo magistral de valentía, como lo destacó Octavio Paz al rechazar los malintencionados calificativos de “cisne andaluz” y “pájaro de lujo” con que alguna vez lo llamaron. En 2019 publiqué un libro, Reencuentro con Luis Cernuda (Emmanuel Publisher, Amazon) en que traté de exponer su extraordinaria aventura poética a través de diez textos representativos. Dicho libro fue el resultado de un curso acerca de las literaturas española e hispanoamericana que ofrecí algunos años atrás, como profesor visitante, en la universidad de Gulf Coast, en Fort Myers. Actualmente, lo estoy revisando para una segunda edición.
A Constantino Kavafis lo “conocí” en una antología de Tres poetas neohelénicos traducidos al español. Aquel libro lo compré en 1966, en la librería de la Universidad de Santa Clara, donde todavía quedaban algunas publicaciones de editoriales extranjeras. En este caso, creo que la antología provenía de México. No recuerdo el nombre del compilador y prologuista, pero allí estaban, además de Kavafis, Giorgos Seferis y Odysseas Elytis. De Kavafis, me fascinó el poema “Esperando a los bárbaros”: es como el guión de una tragedia griega devenida en farsa. Quizás sea el nacimiento de la poesía europea moderna.
Ahora bien: la mayor parte de quienes hemos “leído” a los griegos, los hemos leído en traducciones. Es decir, hemos leído a los traductores de los griegos (y los ha habido y los hay muy buenos) en nuestras respectivas lenguas. Pero la supresión del griego —y en algunos casos del latín— de los programas de estudios secundarios en muchos países occidentales, ha sido un paso tristemente decisivo en la “desculturalización” del mundo moderno, que ya no tiene tiempo ni espacio para Safo o Anacreonte, pero que se atiborra de videojuegos. Cuando cursé mi carrera en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, a finales de los años 60 y comienzos de los 70, quedaban allí dos profesoras excelentes de latín y griego, Vicentina Antuña y Elena Calduch, respectivamente. Todavía le doy las gracias a Vicentina por ser capaz de leer a Catulo, y por la divisa que me sugirió adoptar para mí mismo, según la costumbre romana: Veritas filia temporis.
YC: ¿Tienes alguna empresa literaria inédita entre manos?
EdA: Pienso cerrar el año 2024 con la edición de mi último libro de poemas, Señor del Paraíso. Después, trataré de reunir mis ensayos sobre temas literarios en dos o tres volúmenes. Y, por supuesto, todo eso queda a merced de cualquier otra cosa que se me ocurra o que me ocurra. Como no tengo compromisos, seguiré disfrutando de la libertad de hacer lo que más me plazca.
Gracias, Yoandy Cabrera, por hacerme escribir como si estuviéramos conversando.




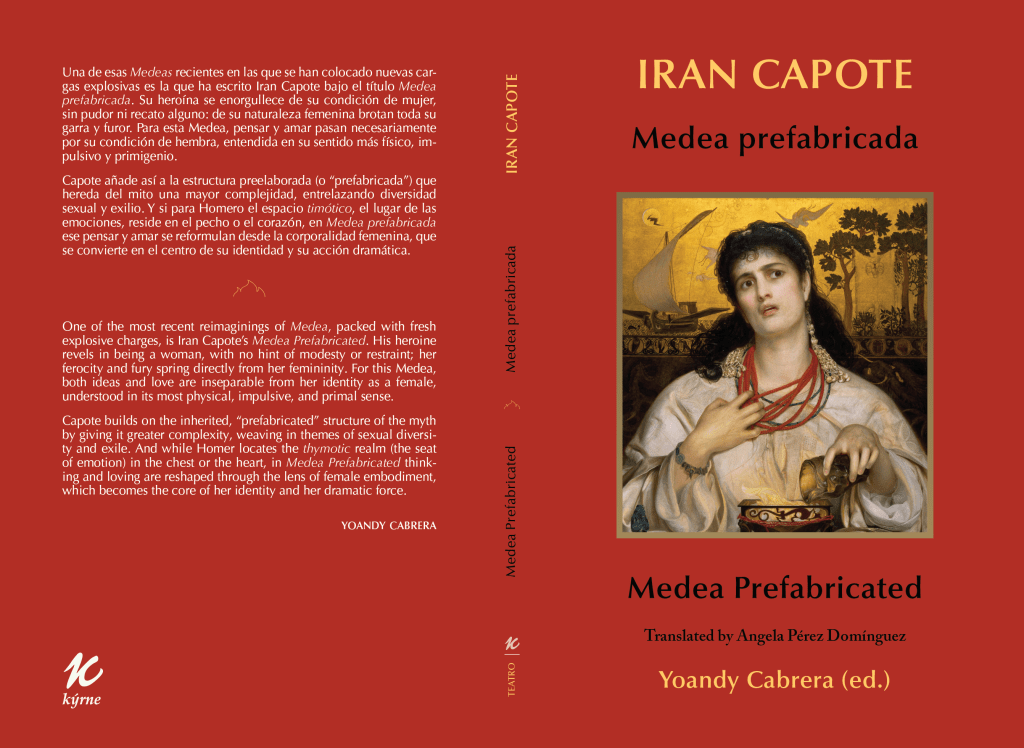


Leave a comment